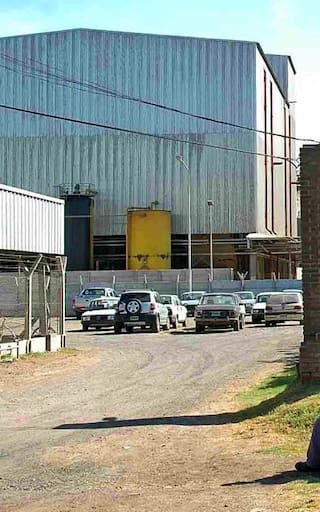Sin duda, dentro del mórbido cuadro de duros desalineamientos inherente al legado dejado por la anterior administración, el retraso cambiario real es representativo por excelencia. Gestor clave de la instalación de la restricción externa -con sus nocivos colaterales, cepo incluido-, sintetiza el quiebre de la trayectoria de la pasada década larga, entre el lucido lustro ligado al modelo de dólar alto y la visible degradación ulterior, con una matriz proclive al hipodólar. Días antes de la reciente depreciación, el tipo de cambio real multilateral apenas se mantenía por encima del nivel de fines de 2001, mientras que el nivel del cambio bilateral con el dólar, ya perforaba hacia abajo la referencia del cierre de ese año.
Nunca se resaltará lo suficiente lo insensato del giro estratégico del 2010. Por lo que, hasta determinado punto, la flamante depreciación del 35/40% (referida al dólar) y del 29% (referida al peso), casi cataloga como un hecho de la naturaleza. Impresiona su entidad, que superó algo la instancia acaecida en la bisagra 2013/4; pero, es módica respecto del ajuste de 2002.
Aun con el ruido verificado, que todavía se siente, véase que los niveles del tipo de cambio real hoy perfilados, en perspectiva, tienden a modestos. En principio, están lejos de los promedios de la fase del modelo competitivo productivo de 2003(02)-07 (en ciertos casos, cabría matizar la comparación mediante algún coeficiente de ganancia de productividad acumulada). Lo que hacen, en definitiva, es superar el nivel del 2015, boyando en general en torno a los valores de 2014, más cerca o lejos, según el rubro, del nivel de enero de ese año. Con un repunte del tipo de cambio real multilateral (más sensible a las devaluaciones de diversos terceros) algo menor, y más amplio en cuanto al cambio con el dólar, por la apreciación mundial de éste (mientras varios años atrás, primaba su depreciación).
O sea: los márgenes de mejora de la paridad real son bienvenidos, pero, acotados. Es verdad que pueden sumarse agentes de demanda que presionen al alza al valor del cambio. El Banco Central, asimismo, dio una buena señal días atrás atenuando la suba de tasas; pero no es segura la perduración del enfoque por los objetivos que pesan sobre la autoridad monetaria, máxime con un sector fiscal aun atado a su dinámica de arrastre.
Desde ya, cesadas las retenciones -se puede comprender por qué-, la posibilidad de una matriz de tipo de cambio básico bien competitivo o industrial, se ve inhibida en principio, algo que explicaremos en algún momento.
En fin: opera un tipo de cambio real fortalecido, pero, no demasiado. Y, que, además, aun debe encarar lo más grueso: la dosis de traspaso del golpe cambiario en precios-costos, lo que amenaza la propia ganancia de paridad real.
El gobierno, sin capacidad inmediata para usar el frente fiscal como cable a tierra, esboza una política de ingresos para tratar de encuadrar el traspaso. Su efectividad incidirá en el curso de la paridad real y de la política salarial.
Por momentos, impresiona que las autoridades no captan a pleno el núcleo del planteo doctrinal que habrían asumido, por aquello de que los precios internos ya tenían implicado el valor del dólar blue anterior de $ 15, y, que, por ende, el ajuste cambiario no debía pegar mucho en la inflación final. Esto -la resolución favorable de lo que llamamos la problemática de la doble problemática- supone, como guía clave, que le cabe esencialmente a los bienes (servicios) no transables el absorber-ajustar menos los valores, y no pretextar la depreciación para ajustes ad hoc. La política de ingresos debería recalcar esto.
La depreciación marcó un corte respecto de la perversa política de retraso cambiario arraigado, agudo y progresivo. Pero, los márgenes de paridad real surgidos, son modestos, en especial para la industria. Si así fueran las cosas, adviértanse las limitaciones en juego y lo crucial -como mínimo- de preservar aquéllos en el tiempo.